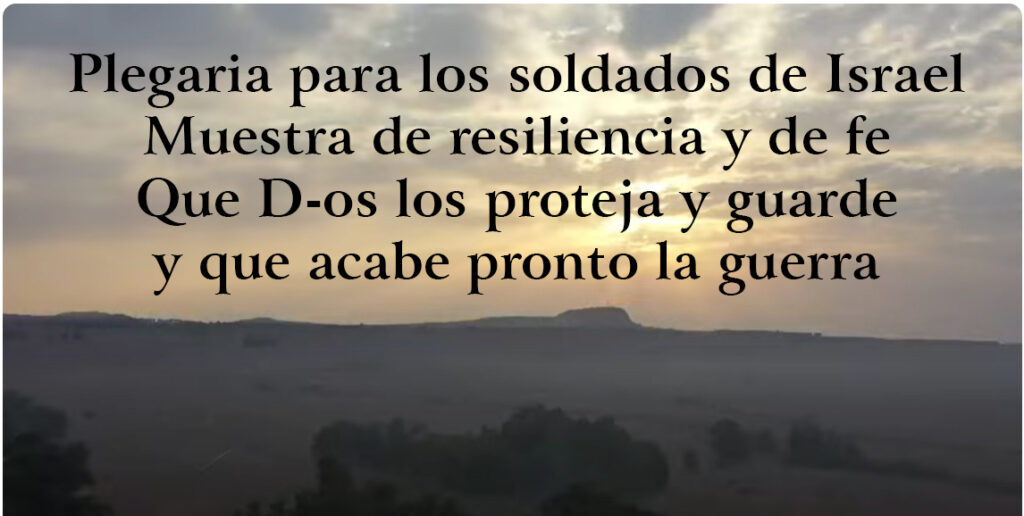Autor: Jaime Laventman
Hace un poco más de 800 años, el mundo estaba inmerso en lo que se dio por llamar “La Edad Media “. Un mundo conocido, que abarcaba solamente a tres continentes, siendo Europa, la que marcaba aparentemente las pautas de la civilización occidental. Lejos, en el oriente, China y Japón vivían aislados del resto de la humanidad, al tiempo que múltiples tribus se acoplaban en Asia, para formar hordas con ejércitos invasores hacia los poblados más pequeños que abundaban, y que aún no conformaban países cómo los conocemos el día de hoy. Imperios lograban imponer su fuerza, y así los musulmanes, los mongoles y otras etnias, conquistaban a su paso, sembrando por regla general, caos y horror, y sometiendo a las poblaciones a una esclavitud disfrazada. El decálogo, la ley mosaica y otras más, eran conocidas, pero no ejercían poder sobre la población y menos aún, en los gobernantes. Un mundo caótico, feudal, donde en un mismo territorio podían ejercer el poder múltiples reyes, sobre poblaciones relativamente pequeñas. La unión para establecer una nación, era un privilegio, de unos cuantos países, y aún así, difícilmente lograban ponerse de acuerdo entre sí.
El ser humano reconoce, que vivir dentro de una sociedad, exige y requiere de parámetros muy claros. La participación de todos los ciudadanos, velando por el bien del grupo, que a la larga repercutirá en el bienestar personal, también. Debe de haber una cooperación en los esfuerzos de todos, donde débiles y fuertes repartan las obligaciones, acorde a las posibilidades de cada uno. Un respeto absoluto y la búsqueda de unir y no diversificar al grupo. Y, una de las premisas más importantes, es designar a un dirigente, para coordinar todo lo anterior, y que lo haga con bondad y justicia. Que el mismo, pueda asimilar el poder otorgado, respetando las cláusulas de su deber y llevándolas a cabo en beneficio de todo el grupo y no de unas cuantas personas solamente. Debe coordinar la defensa del lugar, cuando sea requerida. Otorgar trabajo a todos y ayudar a aquellos que, por enfermedad o discapacidad física, se vean imposibilitados de ayudar a la par de los demás.
Estos conceptos utópicos, se ven bajo el escrutinio de la lupa del tiempo, y los resultados a corto y mediano plazo, darán el apoyo al dirigente, o este mismo podría ser derrocado o sustituido por alguien que las asambleas escojan. Por lo mismo, la elección de un líder, debería no solo ser llevada a cabo por la mayoría, sino ratificado intermitentemente, para certificar que lo lleva a cabo en beneficio de la sociedad. Evitar discriminaciones, abusos y sobre todo, culpabilidades a inocentes, para poder adquirir un mayor poder.
Y cuando acontece, que se ha formado un determinado reino, se sobre entiende, que, al morir el rey en turno, serás sus descendientes los que asuman su puesto, llevando consigo la incertidumbre, de que acciones podrá este tomar, una vez, que, en verdad, no fue votado por la mayoría, sino que goza de un privilegio de heredad, donde las acciones que se lleven a cabo, serán un absoluto misterio. Habrá reinados que darán de hablar por su eficiencia por siglos, y otros infames, donde la población estará sujeta al mal manejo hasta donde la muerte natural o provocada, termine con el susodicho reinado.
Por último, la historia del mundo se ha escrito en batallas, guerras, invasiones y querellas, las cuales jamás han logrado conquistar verdaderamente, una paz duradera, que conlleve bienestar para el pueblo o la nación.
Inglaterra, producto de invasiones, múltiples guerras y batallas incontables, mantenía una monarquía que debemos de admitir, ha persistido hasta la fecha, con altas y bajas. Y sucedió, que el 15 de junio de 1215, en Runnymede, muy cerca de Windsor, el entonces arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, redactó la que ahora es conocida como la “Carta Magna “.
Se trataba de establecer un pacto de paz, entre el entonces monarca Inglés, Juan I, y un grupo de barones, inconformes con las políticas del rey. Los barones, probablemente señores feudales con un gran poder, incluso de levantarse en armas y derrocar al gobernante en turno, deseaban que se ejerciera una protección sobre los derechos eclesiásticos, abolir hasta donde fuera posible, detenciones ilegales de los propios barones y un paso a la justicia en el momento, además de limitar las tarifas feudales exageradas, a favor de la corona. Se conoció esto, como el concilio de los 25 barones. Desgraciadamente, nadie cumplió con lo estipulado, y el Papa Inocencio III la anulo, provocando, como era de esperarse, la primera guerra de los barones. La carta fue restaurada posteriormente en múltiples ocasiones, con enmiendas de uno y otro lado.
Han pasado por revisiones, rechazos, aprobaciones y ha sido olvidada y resucitada muchas veces. Pero, el valor real de la misma, que ha servido como una enseñanza de como los gobernantes tienen que someter su voluntad, a la de los congresos, del pueblo, o de las legislaciones propias de cada país.
Fue, un intento maravilloso de poner orden en las monarquías, o en las regencias donde un solo individuo, podía llevar a cabo todos sus deseos, sin siquiera molestarse en discutirlo con alguien o escuchar alguna idea contraria. Conlleva, el deseo de otorgarle libertad a los ciudadanos, al obligar al dirigente en turno, a recapacitar conjuntamente con muchas personas e instituciones, lo que más le convenga al país. Para dejarlo en palabras más comprensibles, es un freno, al desenfreno de los monarcas a través de la historia, y una lección, en que el haber sido electos, o votados, o adquirir el derecho por herencia, no los eximía de hacer las cosas pensándolas y analizándolas, y no solamente como el capricho de un individuo. Una manera hasta cierto punto racional, de evitar las monarquías absolutistas, las dictaduras y los césares, que no responden a nadie más que su propio ego.
Los conmino a leer esa Carta Magna, escrita hace 8 siglos, donde se adelanta en su tiempo, a las luchas liberales de los constituyentes franceses, o de los patriotas de las 13 colonias en América, redactando su acta de independencia. Mucho de ella, vendrá en la Carta de los Derechos Humanos, posterior a la segunda guerra mundial, y vigente en la actualidad.
Hablaban de igualdad en derechos; de respeto a las creencias de cada individuo y su pre rogativa de encontrar la libertad dentro de un país, fuera gobernado por quien fuera.
¿Qué vigencia puede tener en la actualidad? Posiblemente ya ninguna, excepto su valor simbólico que jamás habrá de desaparecer al menos, de la mente de los ingleses, quienes después de todo, la forjaron, forzando su implementación, así fuera siglos después.
Lograron frenar la avaricia de su rey, elegido por ellos mismos, pero quien, se encumbraba, creyendo que el poder imaginario que tenía, haría que sus súbditos se sometieran a sus deseos. No fue así. Juan I, el rey absolutista, pasó a la historia, como Juan sin tierra, y los gobernantes monárquicos en esa isla al menos, están más que conscientes de las limitaciones que la ley tiende sobre ellos, dejándolos por momentos, más que como reyes, como si fueran una decoración apropiada, y muy limitada a las decisiones de las dos cámaras, que verdaderamente rigen al pueblo inglés.
No estoy, ni estaré nunca a favor de las monarquías. Creo en las democracias. La inglesa, sin embargo, es una monarquía democrática, dependiente de que el pueblo siga sosteniendo el gusto de tener un rey, con toda la pompa y circunstancia que lo acompaña.
No todo es un hermoso cuento. Los barones sublevados, no eran peritas en dulce, y buscaban a su vez, mejoras en su propia posición personal, sin pensar mucho en sus súbditos. Pero a favor de los mismos, estamos hablando de la edad media, de un mundo feudal, de tiempos de esclavitud. Y si bien, lo que intentaron no era perfecto, ahora, a siglos de distancia, reconocemos el esfuerzo y observamos como la mayoría de las monarquías que aún persisten, están supeditadas a la voluntad del pueblo. Ya no tenemos emperadores divinos, ni monarcas absolutistas. Y cuando esto sucede, las monarquías desaparecen, y si un monarca se considera inepto para el puesto, como sucediera en Inglaterra con Eduardo VIII, puede abdicar, y nadie llorará por él.
Hay cartas que trascienden a la intención por las que fueron redactadas. Van más allá de la visión de sus creadores. Una de esos documentos, a la par de muchas más, es esta Carta Magna, con sus errores y sus aciertos, pero que nos muestra que el hombre, debe ser libre y no dominado por aquellos que el mismo escogiera para ser encauzados en su devenir.